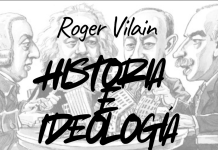AMAR EN PARÍS
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
Existen lugares que te atrapan, ámbitos prefigurados para el encuentro. De entre los muchos cafés que esta ciudad ofrece, hubo uno que valió como mesa familiar, como espacio de contemplación, geografía perfecta a la hora de leer un libro o un periódico en medio de otras gentes y destinos, buena o fatalmente entrecruzados.
Apenas a tres cuadras de la rue Legendre, donde vivo en una habitación alquilada, Terrase 17 cumple su parte del ritual: terminó siendo punto de fuga al que iba a parar después de la jornada. Entonces el café o la cerveza, el libro entre las manos, el tabaco que no falta jamás. Y ahora mismo, un chico alto y bien vestido atraviesa la puerta principal, se sienta en la mesa contigua, enciende un cigarrillo y mira con insistencia su reloj. A los diez minutos otro joven, rubio, algo mayor pero no demasiado, aparece de pronto. Sonrisas, abrazos, afecto que comparten a los cuatro vientos.
Apuro un sorbo del vino que tengo enfrente y noto que se toman de las manos. Resplandece la sinceridad, son transparentes en ese milímetro cuadrado que es una mesa de café parisino a las once de la noche. La emoción les explota en pleno rostro, en el cuerpo a cuerpo cuya primera fase transcurre ante mis ojos. Se miran, se regalan gestos de complicidad, comparten una copa como quien se bebe en ella todos los pedazos del mundo. La verdad es que estos tipos -pienso a la vez que doy una chupada a mi tabaco- confiesan a todos, a quien se tome el tiempo para percatarse, que amar es un verbo y se acabó.
Uno de los dos, el más pícaro seguramente, acaricia con rapidez, resguardado por la media luz, la barbilla de su amigo. Revela en los ojos una alegría como pocas veces he podido contemplar. Más allá del dedo índice y por encima del imbécil que en este perro mundo los escruta con sorna a cada rato, sus miradas se contienen entre sí, una dentro de la otra, como peces juguetones en el espacio que han construido a fuerza de continua rebelión.
Paso la vista al libro de Manuel Vincent que me acompaña en esas horas mientras disfruto la prosa como avalancha desprendida de un reloj de arena. Llevo el tabaco hasta los labios y doy algunas bocanadas para otra vez alzar los ojos: permanecen ahí, se dicen -lo imagino y los aplaudo- amar con París al fondo y a sus pies. En un café la vida pasa, pero no termina. Aquí el lunes es jueves y el jueves es domingo y cada quien lleva el fardo del tiempo que puso unos instantes sobre la silla de al lado para detenerse a vivir, a saborear en libertad, y luego, en un después cargado de esperanza, echárselo a la espalda y seguir como si nada por la rue de Batignoles.
Terminan la copa. Terminan la botella. Continúan comiéndose en silencio, casi en agonía, mientras quizás un juez, un transeúnte de lo más normal, sienta ganas de partirles la cara o el culo y ordenar así la calle y el planeta, que miren lo estropeados que están.
Entonces cojo mi abrigo, pago, y antes de salir doy el último sorbo a mi taza a su salud. Me doy cuenta de que hay gente auténtica, de que estos dos se las traen, de que todavía es posible hallar valentía y limpidez aquí o allá. Luego sigo mi camino, atado a mi tabaco y sonriendo.