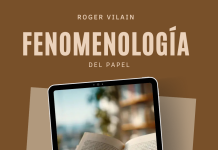MAGIA EN LAS ENTRAÑAS
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain
Para algunos toda magia es allanada por la diosa razón. Sale un conejo de un sombrero, desaparece una moneda en la mano, cierta mujer es serruchada en dos. Entonces la razón entra en acción: extiende un mapa explicativo, saca el manual de instrucciones, despliega esa lógica cortante que le da un puntapié a la ilusión.
De niño, cuando aún dos más dos podía ser cinco, la magia formaba parte de la vida cotidiana, es decir, existía como tal, porque sí y punto, sin nada más que hablar. No obstante, en ocasiones me rascaba asombrado la cabeza preguntándome cosas al respecto -ya sabes, desde que nacemos nos cuadriculan la mirada, nos entuban los ángulos de entrevisión-. Por fortuna prevalecía la maravilla, el asombro sin muros o alambradas: esa atmósfera de enigma que no necesita de mayores escrutinios y en la que el intelecto culmina, alabados sean todos los dioses, siempre de patitas en la calle. La razón, esa señora que nos esclaviza, ni hacía falta ni se la extrañaba.
Que yo recuerde, la primera vez que quedé patidifuá por esa sensación llamada mágica fue allá lejos, en la escuela, más o menos a los cinco años de edad. La mudez de la hache -así como lo lees, mudez, cosa contraria al parloteo- implicó un mazazo en pleno occipital del logos cartesiano que desde imberbes las Terciarias Capuchinas nos hacían masticar y tragar crudo. Que la hache fuera muda cobraba un aire de irrealidad percibida como el primer oxímoron plantado frente a mí. Sonaba a imposibilidad hecha posible. Menuda paradoja, mi querido Watson. Almohada, hemisferio, cacahuate, ¿sufrían de alguna enfermedad?, ¿habría algún estado patológico en herramienta, en huracán, en hermetismo, que no se vislumbraba en automóvil, cigarrillo o abuelita? Pensar que la hache fuese muda, según el dictum de la hermana Concepción, arrojaba cierta inaprensible idea de que el mundo era menos seguro de lo que imaginaba, más jabonoso que lleno de certezas, más cómico que de ceño fruncido. Empecé a considerar que el universo monta en sus espaldas una palabrita que sólo pude comprender mucho después: relatividad.
Como la hache hacía silencio, pagué caro descubrir sus consecuencias. Es que no podía ser de otra manera, su mudez serviría para jugar, para reír y divertirme. Phelhotha, hombligo, avihón y bihcicleta ya no tendrían nada de extraño, se lanzaban en picada al baúl de los juguetes si el punto era relacionarme con lo otro, con todo aquello ubicado de la epidermis para allá. Htrompo, roboht, therciopelo, fhlor. Así lo escribí en una tarea y así lo repetí en el examen de lenguaje. Suspendido, claro, y encima boleta de citación para mis padres. Vaya problema de marca mayor que me gané.
Después, transcurridos varios años, quedé patitieso cuando en la Foto Roma de mi pueblo -un pequeño fotoestudio al que a veces me acercaba para hablar de composición, velocidad y enfoque con Juvenal, el dependiente- se hizo realidad, como visión fantasmagórica, primero el perfil y luego los volúmenes, nítidos, muy bien definidos, de personas y objetos sobre un trozo de papel en el cuarto apenas iluminado gracias a un bombillo rojo. Magia pura, magia cubriéndolo todo, magia entrando hasta por los poros. ¿Cómo era posible? El buen hombre, sonriente, explicó de seguidas el asunto, dio en el clavo al momento de desentrañar misterios, pero lo olvidé adrede, lo borré de un plumazo, mandé al diablo cuanto pudiera deshacer encantos.
Todavía hoy procuro esos estados. Créeme que a mis años echo mano de la magia para que la molienda de la vida real no me triture por completo. Literatura: magia por donde la mires. Camila y Daniel, mis hijos: magos de cabo a rabo. La calle: varita al más puro estilo Harry Potter con sus cafés, tiendas, semáforos y perros famélicos que lleva en las entrañas el poder capaz de sorprenderte, de obsequiarte a cada paso un coñazo en la nariz.
En eso ando, con tamaña realidad me encuentro cara a cara. Buena forma de mantener a raya a la locura, o ve a saber si a la cordura. Dime tú si no.