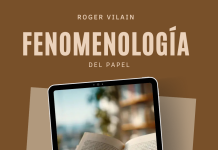LA LOCA
por

Karina Orellana
Twitter: @SKarinaOrellana
Abre la puerta con un empujón, se sienta mirando en silencio el escritorio que aparece tímido bajo el desorden. El doctor se da vuelta y sin sorprenderse, a modo de saludo levanta sus cejas recordando las normas.
-Lisi, el cigarrillo por favor.
Con fastidio lo tira contra el piso pisándolo con furia.
-¿Por qué se va? – le pregunta sin separar los dientes al hablar.
-Ya te expliqué, hemos conversado de la beca en Barcelona, es muy importante para mi profesión.
-Y yo, ¿qué voy a hacer?
-Seguir trabajando como hasta ahora para volver a casa.
“Volver a casa, volver a casa” escucha con eco, como si una pelota de pimpón rebotara dentro de su cabeza dando golpes contra sus sienes.
Él sigue acomodando libros dentro de una caja y continúa.
-Conseguir un trabajo, hacer amigos.
Le señala el cuaderno de hojas dobladas que tiene en la mano.
-¿Cómo vas con la escritura?
Lisi no escucha lo que le dice, solo registra sus propias preguntas.
-¿Va a volver?
-Sí, claro.
-¿Cuándo se va?
-El sábado 3 de abril, en tren, me gusta la idea de ir mirando los distintos paisajes que nos separan de Buenos Aires. Es parte de lo que me acompañará este tiempo, como el recuerdo de cada una de ustedes y lo que me enseñaron.
-¡Mentira! Parece que Lisi escupe su ira en una sola palabra. Y sigue sin piedad.
-¿Lo que le enseñamos? ¿Y qué le habremos enseñado, dos adictas a la pasta base, una colorada curda, que se serrucha los brazos con cualquier cosa que corte mientras se arranca los pelos a puñados y yo, una loca con trastorno bipolar?… ¿O no es lo que escribe en sus papeles de mierda?
-Tus amigas- la interrumpe con tono firme.
-Las locas no tenemos amigas, simplemente, socias en la desgracia- y casi parece que pretende sonreír.
-Lisi, van a estar bien. El doctor Monteros y la doctora Graciela van a acompañarlas igual o mejor que yo.
-¿Por qué tan rápido? ¿Por qué de un día para otro?
-Porque así se dieron las cosas. Y del mismo modo, cuando menos lo imagines, volveré, Lisi con i latina. Le guiña el ojo con afecto intentando relajar su gesto adusto.
Se da vuelta y se estira para bajar un par de tomos que están en el último estante. Lisi observa sus brazos, el contorno de su cuerpo joven, los glúteos firmes y marcados dan muestra del tiempo que dedica a correr, para relajar tensiones, como suele decirle.
Casi automáticamente guarda sus manos entre las piernas, presionando con disimulo la costura de su jean, moviéndose al descuido buscando la fricción que la pone en contacto por breves segundos con flashes de placer y humedad.
-Voy a seguir escribiendo- comenta con entusiasmo, usando los últimos recursos para captar su atención.
-No dejes de hacerlo. Todos los días, aunque sea una palabra. Cuando vuelva quizás consiga con un pase mágico, que me permitas leerlo- Con destreza estira su mano como un profesional del ilusionismo y hace aparecer entre la oreja y el pelo de Lisi una lapicera azul que se convertirá en parte sus escasos tesoros.
Mete la lapicera al bolsillo, con la misma urgencia que entró se levanta. Con habilidad punguista[i] quita del perchero la bufanda negra del doctor y sale tras un portazo. No tiene en cuenta a la señora de botas de goma y prominentes nalgas que arrastra un trapo oliendo a lavandina sobre el piso opaco del corredor. La empuja al descuido y pisa con desenfado el poco esmero de su trabajo. La conserje la deja pasar, es parte del escenario desolado de ese hospital de pasillos interminables, cruzados por ángeles sucios y miserables que parece no tuvieran otro fin en sus vidas que conseguir un cigarrillo. Como un murmullo se escapa su hastío y una frase mil veces repetida.
-Loca de mierda.
Es sábado y amanece, como lo hacen los lunes o domingos, como no lo hace ella, ni lo hacen los amigos del insomnio, el humo y las agujas de la noche, los que no tienen la bendición del sueño, sus socios en la desgracia.
Una vez más pasa su índice sobre la hoja de almanaque haciendo círculos en el 3 de abril.
Prende un cigarrillo, aprieta con fuerza su lapicera azul contra la hoja del cuaderno, escribe una sola palabra y la vuelve al bolsillo. Acomoda el mechón negro quitándolo de su cara, como si esa simple acción fuera capaz de disimular la resaca o quitar lo pastoso y amargo de su boca.
Se enrosca la eterna bufanda negra al cuello, larga y apelmazada como su pena. Nada tiene que ver con el frío, en las bochornosas siestas de verano, también se la cuelga al cuello. Quizás por eso la llamaban loca o por los piecitos descalzos, o porque camina muy rápido apretando contra su pecho el mismo puñado rancio de hojas sucias. Mira desafiante y no habla.
Hacía tanto tiempo que le pasaban de largo las palabras ajenas.
El mozo del mismo bar, de la misma esquina, la tiene incluida en su rutina matinal, verla pasar con su cuaderno en la mano, la sombra de brea bajo sus ojos, el paso apurado como si fuera a llegar tarde a una cita vital hacia la estación.
-Ocho y cuarenta y cinco, mi viejo, la loca siempre en horario- comenta con el jubilado, al tiempo que sacude con una servilleta el mantel, antes de dejar el humeante café con leche que le queda tan bien al frío.
Lisi elige el mismo asiento de listones de madera, estrecha su cuaderno ajado, con pereza hurga en el bolsillo buscando su lapicera azul, escribe a continuación de un reglón sin concluir. Apenas separa las hojas y vigila de reojo que nadie se entere su secreto, susurra en un idioma extraño como si se dictara sola cada palabra. Cierra sus ojos y mira hacia adentro, usa al recuerdo como un analgésico para ese dolor crónico.
La despabila el cuchicheo y las risas, parece que los adolescentes del banco de al lado entibian la espera mirando como su mano se afana en busca de calores dentro del pantalón. Quizás por eso la llaman loca…
El tren silba con orgullo, marcando su llegada. El frío de sus manos se derrite en sudor. Un dolor agudo le tensa la espalda, se apura a escribir algo más como si fuera un dato imprescindible e incrusta la lapicera en un punto que añora sea el final.
Lentamente la estación se llena de ruidos, el tren penetra el andén y todo se mueve a su alrededor.
Gritos, risas, empujones, abrazos, apuro, manos que se agitan y sus ojos se mueven en cámara lenta buscándolo.
No son pocos los que la reconocen, le miran la bufanda, el cuaderno, los pies descalzos, la misma hora, el mismo tren, sábado tras sábado, la loca, la de la espera. Quien será el dueño de ese ritual desesperado, de su disciplina obsesiva, de su desquicio.
Del tercer vagón baja un hombre de unos 45 años, se nota el paso del tiempo en el tinte blanco de sus sienes, un bigote pequeño y prolijo le da estilo y aspecto seductor.
Se le acerca un pequeño vendiendo pastillitas de menta, el señor saca tras la oreja del niño un billete doblado, con ojitos de asombro se lo quita con rapidez y le entrega su golosina mientras se queda estrenando una sonrisa de dientes desparejos y amarillos que van a tono con todo su aspecto.
Es él, masculla Lisi y sin poder manejarlo, algo húmedo resbala por su cara. Lágrimas. No las recordaba. Lo mira queriendo gritar, salir corriendo, ¿decirle… decirle qué?
Parece que tiene profundos agujeros que no se atreven a mirarla. Pasea frente a ella una impúdica indiferencia, casi con orgullo y obsceno desapego se aferra al brazo de un tapado rojo y tacones altos, no entiende la imagen de labios cuidadosamente pintados, cabello resplandeciente y una complicidad entre ellos que la vuelva con crueldad parte de la nada.
No grita, no insulta, no reprocha, no da cuenta de la espera, ni del modo que se pisotea la promesa. Quizás por eso la llaman loca.
Sus piecitos embarrados se tropiezan en el andén. Se detiene frente al rosario de durmientes, busca palabras y no recuerda cómo se pronuncia la súplica. Tampoco sabe qué se hace con el tiempo cuando desaparece la espera.
Abandona su asiento y la bufanda negra.
A lo lejos el pequeño de las pastillas de menta grita y agita el trozo apelmazado y mal oliente.
-¡Lisi, Lisi tu bufanda!
Lisi camina sin conciencia ni respeto de su entorno, pasa con torpeza frente al señor que vende mandarinas haciendo que un par de ellas rueden y revienten en el suelo. El tipo la empuja y le grita
-¡Loca de mierda!
Pasan de largo las palabras, ya no quedan en su cuaderno, ni en su memoria. El tren silba insistente marcando un tiempo que para ella no significa. Arrastra los pies vaya a saber con qué rumbo y a cada paso va tirando hojas que arranca de su cuaderno.
El mozo del bar la mira mientras retira la taza con la borra del café con leche y comenta:
-Cosa rara esta mujer, hoy le caen lágrimas, pero parece al mismo tiempo tener una sonrisa.
El jubilado a punto de dejar la mesa se acomoda la gorra y responde:
-Y… será por eso que la llaman loca.
[i] En Argentina se les llama punguistas o pungas a los tipos que roban billeteras u otros efectos personales en una aglomeración de gente