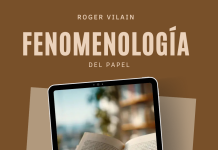LA CUADRATURA DEL OCIO
por
 -Roger Vilain-
-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
Uno sale a la calle a hacer lo suyo. Entre ir al banco, comprar el pan, pagar el teléfono o introducirse de cabeza en los quehaceres de siempre, las horas pasan como una exhalación. Hace poco me acomodé en la silla, pedí un con leche, y me dispuse a perder el tiempo. La verdad es que en estos días, de los que emana la adrenalina como si nunca termináramos una carrera contra cualquier cosa, perder el tiempo ha redoblado su pésima fama, cuestión que por muchas vueltas que le doy, jamás he podido comprender, y mucho menos compartir.
Desde que tengo uso de razón soy un ocioso que necesita trabajar. O trabajo o no como, tal es mi condena. Pero aquella frase lapidaria, ese amor por la contemplación, por la vocación maravillosa de mirar al techo una y otra vez, cuyo moderno anatema se sustenta en ocho horas de labor todos los días, está ahí y me hace carantoñas. Me refiero nada menos que al “dolce far niente”, esa montaña de sabiduría que los italianos del pasado regalaron a la posteridad en tres palabras. Según lo anterior, papar moscas es un placer que no admite comparaciones. Yo doy fe de ello, obviamente. Entonces la vida cotidiana muestras sus pliegues escondidos, inventándose el mejor de los días, la más placentera de las sensaciones, los caros efectos de un lunes o un jueves o un martes, qué más da, donde vivir cabe en la palma de la mano y en el que usted es el rey, aunque sin trono ni reina, desde la silleta desvencijada del café donde se dedica sólo a perder la tarde, y a perderla bien.
Y es que perder la tarde no da lugar a desperdicios. Cualquiera cree que perder la tarde es una pérdida mayor, cuando estoy seguro de que perder la tarde equivale a ganancias superiores, sin ninguna duda provechosas, veladas para una mayoría que desconoce el arte dificilísimo de acariciarse el ombligo con el dedo medio. El tiempo es oro, claro, más aún si llega usted a ochenta años sin haber perdido el día pensando en cómo duermen las hormigas. Pero decía arriba que hace poco me acomodé en la silla, pedí un con leche y me dispuse a perder con gusto el tiempo. Por casualidad alcé la vista y la forma de una nube captó toda mi atención. Se parecía a una mujer, haciéndose de a ratos hombre, niño, conejo, jirafa, unicornio y a veces nada, vacío, plena abstracción. La forma de esa nube iba y venía, aparecía aquí, reaparecía allá, mientras una corte de siluetas, figuras y apariencias, eso sí, tan extrañas como fascinantes, deambulaban cerca de ella y se reían sin ton ni son juraría que a nuestras desprevenidas costillas. Entre sorbo y sorbo fui perdiendo, pues, el tiempo, lo que terminó por ser experiencia de lo más fructífera.
Y es que perder el tiempo, frase despectiva creada por una partida de -cuando menos- ingenuos sin remedio, acaba por lo demás fortaleciendo el sistema digestivo, las vías respiratorias y el corazón. Consulte a su médico, léalo en los periódicos, pregúntele a los más felices. Perder el tiempo, lo he comprobado de sobra, tiene todos sus costados buenos, cosa resabida por quienes gustan perderlo así lluevan los insultos. Vago, sin oficio, holgazán, desocupado, flojo o bueno para nada son un ejemplo ilustrativo. Pero Darwin pulió sus ideas mientras caminaba por ahí. Kekulé, el gran químico, llegó a sus descubrimientos roncando a pierna suelta (el hombre se inspiraba soñando) y hasta el mismo Dios decretó un día para perderlo como nos diera la real gana.
Las formas de las nubes dicen mucho. Sobre todo si uno se toma la molestia de detenerse ante un café y perder el consabido día, lo que por cierto es un disciplina practicada por muy pocos, aunque intentada por muchos. Porque no es lo mismo, estaremos de acuerdo, perder el tiempo por perderlo, que perderlo en la cuadratura que implica papar moscas, mirar al techo, rascarse el ombligo o escrutar las formas de las nubes. Usted dirá.