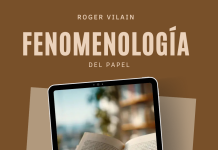YO, EL INMIGRANTE
por
 -Roger Vilain-
-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
De alguna manera todos somos de todas partes así que nadie, de entrada, es originario de un único lugar. Semejante afirmación guarda bastante lógica pues a estas alturas hablar de pureza cultural, racial o cosa parecida es un disparate por donde lo mires. Cada quien crea sus afectos, construye un sentido de pertenencia, echa en la memoria la fascinación, alegrías, frustraciones y anhelos vinculados al sitio que le tocó vivir, pero en el fondo nos atraviesa la condición múltiple de llevar en las alforjas esa transhumancia de quienes vinieron antes.
Mi padre es el ejemplo más próximo que tengo al respecto. Llegó a Venezuela embadurnado de juventud y ahí labró sus días como extranjero que de a poco fue ganándose un lugar en la geografía que le sirvió de asiento. Hizo amigos, apreció y se sintió apreciado en aquel presente no exento de incertidumbres y erigió un futuro con las manos. Formó una familia, trabajó, soñó, murió años después en la Upata que se le incrustó como una estaca de vida en pleno corazón. Jamás hubo en él partición alguna en cuanto a su espacio existencial: era un francés venezolano y un venezolano francés. Así, sin más contradicciones, sin otros efectos mutuamente excluyentes.
Nunca imaginé que me tocaría ir tras sus pasos. Mientras estuve en Venezuela juraba alejarme de ella sólo por períodos muy cortos. Unas vacaciones, un viaje debido a razones académicas, cierto traslado por motivos diversos pero con el punto de fuga anclado en mi zona de confort, no otra que esa donde coseché familia, amigos, sudores, proyectos, en fin, el día a día como invención y experiencia constitutiva.
Pero ya sabes, el mundo es como es así que llegó el momento de partir. Lo que no sorprende a nadie ya: el país como espejo hecho pedazos; los hijos, que merecen un futuro cuya concreción estás cuando menos obligado a despejar; tú mismo, porque vivir supone esforzarte, quebrarte el lomo aquí o allá, darte de bruces con los fantasmas que te persiguen e intentar domarlos en función del horizonte que te habías metido entre ceja y ceja. De tal manera que irrumpe de pronto, como aguacero en el trópico, la palabra exilio. Uno autoimpuesto, abrazado a tu respiración, a cada minuto de tus días.
Llevo más de tres años en Quito, ciudad que a decir verdad me atrapó a primera vista. Debo aclarar que soy un hombre con suerte, he escrito en otra parte que mi estadía en la Mérida venezolana durante mis años universitarios hizo lo suyo: al llegar aquí noté un no sé qué, cierta familiaridad que me arrojó otra vez a aquellos tiempos idos. Me los devolvió cubiertos de nostalgias, lo que supuso el primer paso de un encuentro menos duro con la nueva realidad. Después, tengo la impresión de que sucedió a la inversa: por razones que ignoro le caí bien a esta ciudad cargada de tanto por reconocer, de interrogantes y de frío y bueno, hay que celebrar que nos llevamos de puta madre hasta el presente.
Decía arriba que jamás pasó por mis circunvoluciones cerebrales moverme de Venezuela, instalarme en otras latitudes. Eso que llaman venezolanidad, cosa que ignoro desde el intelecto pero que soy capaz de percibir, de asimilar con los poros, la adrenalina, el subconsciente o como diablos se diga, estuvo arraigada en mí hasta la médula. Emigrar era un verbo carente del cemento necesario para atarme siquiera a una posibilidad. Pero aquí estoy, hecho caldo de cultivo, magma con fondo de Ciudad Guayana, de Upata, de los Llanos o de Mérida entremezclado con una tierra extraña que también ahora conforma al hombre que voy siendo. Entonces recuerdo a mi padre y sonrío, lo comprendo mejor, lo conozco más que ayer, sé qué le cruzaba el alma al recordar historias de su infancia, lugares cotidianos de su juventud, la vida como abanico de momentos aceptados, incorporados, novedosos en función de realidades que llegan, que abarcan y asfixian y oxigenan luego, por fin hechas suyas sin que se contradigan o repelen. También soy un inmigrante en la ciudad de Quito, amalgama entre el país que traigo en las espaldas y éste que me recibe y me deja ser y me permite. Toda una experiencia que jamás busqué. Todo un entramado que enriquece.