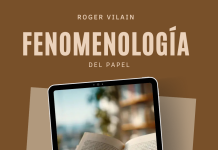BORGES Y YO
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
Una biblioteca es ese espacio donde los amigos se reúnen para decir. Los amigos son los libros y tú, claro está, de modo que hay de todo: solemnes personajes tapa dura con letras doradas en el lomo, humildes individuos salidos de ediciones de bolsillo o apolillados ejemplares de segunda mano.
Cada quien con su cada cual, toda obra se abre camino en función de lo que guarda en las alforjas. Llegan a ti, también tú te aproximas a ellas, hasta que en algún momento ocurre la alianza, sello de fuego en honor a guiños establecidos, complicidades poco a poco forjadas y gustos compartidos sobre esto, aquello o lo otro.
Mis libros ganaron presencia gracias al forcejeo que llevamos a cabo, pulseada de camioneros donde lo importante es descubrir si vales o no la pena para el otro. Mientras Diálogos de conversos, por ejemplo, se empeña en imponer sus postulados, o El olor de la guayaba dice lo que le dé la gana, por llevarles la contraria me planto en la línea de enfrente, al otro lado de la acera, y así el toma y dame cobra carnadura. Ojos morados, dientes volando por los aires, magulladuras y raspones, cualquier cosa puede suceder. Él dice A, yo digo B, hasta que quizás termino por devolverlo a su anaquel y ya, y no pasa nada, y otro día, el menos esperado, como si los astros de pronto coincidieran para que la constelación exista, ocurre el milagro: teníamos que conectarnos, y nos conectamos; teníamos que ser mano que entra con suavidad en el guante, y es lo que se cumple; había que transformarse en lomo de gato listo para la caricia y la acción se desarrolla a la medida.
Porque cada libro tiene su tiempo para ser leído, alzo la vista y lo noto. Toda una vida en esa tabla donde reposa junto a Lección del maestro -Henry James siempre hace de las suyas- y La metamorfosis, no me animo todavía a abrirlo, a echarme entre sus hojas. Entonces de golpe siento, no me preguntes cómo ni por qué, que llegó la hora, que es el instante preciso, y golosamente devoro cada letra, cada página, cada hecho de la trama, y el júbilo colma y se desparrama y brinco y canto como lo que soy, duende o niño encantado por el más perfecto acto de magia.
En mi biblioteca caben todos los momentos, todas las historias. Quizás por eso en semejante punto sé que el mañana es ayer y el hoy se cuela por la retina de un ojo que sólo contempla, asombrado, un mundo sin minuteros donde para qué diablos los relojes. Si los fantasmas existen ocupan la morada sembrada de volúmenes que cualquier biblioteca digna de ese nombre es capaz de llevar en sus profundidades. Espíritus de escribidores, fantasmas de ideas que de a poco fueron convirtiéndose en historias, espectros de versos, églogas o cantos donde la Ilíada y Homero, pongo por caso, miran de reojo cada noche.
Leo en mi sillón y de repente salto como liebre. Escribe Jacques Bonnet que “los libros no sólo permitían sanas escapadas de la realidad sino que contenían también herramientas que ayudaban a descifrarla”. Es decir, huir del espacio que te asfixia y a la vez dar cuenta del modo como hacerle frente, hurgándolo para adivinarlo. Menuda realidad. Entonces esperas lo que ciertos ejemplares únicos pueden regalarte, si llegas al momento y a la hora. ¿Tu obsequio?, llaves para continuar abriendo puertas. De las bibliotecas busco y procuro la paz que siempre encuentro en ellas. Entre un libro y yo funciona el justo mecanismo cuyo derivado es la alegría. Razón tuvo otra vez Jorge Luis Borges, para quien -cito de memoria- lo anterior se traduce en nada menos que una de las formas de la felicidad.