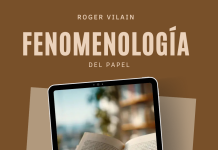EL ADIÓS DE LAS CAMPANAS
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
El misterio de las campanas nació lejos, en la infancia. Recuerdo las de la iglesia, en pleno centro del pueblo. Las de Mérida, ya en tiempos universitarios, especie de cadencia melancólica dejándose escuchar a media tarde.
En Quito, mientras camino por la biblioteca de la universidad o cuando tomo asiento en sus sillones para leer en silencio, un reloj de pared de los de antes obsequia campanadas mientras el deleite irrumpe como por arte de magia. El sillón, así como los tiempos idos, caben en la palma del espíritu, de modo que dejo el libro a un lado para que la memoria haga a placer de las suyas.
En alguna ocasión junto con Johnny Nazzur, amigo desde que tengo uso de razón, trepé al campanario de la iglesia de Upata para hacer la última llamada a misa. Fue una aventura que no he olvidado en cuarenta años. La ciudad a nuestros pies, la plaza Bolívar ahí, con su escalera en el centro, inmensa, único abismo que jamás me atreví a saltar con mis patines, y la estatua del Libertador escudriñando los alrededores, testigo de amores furtivos, de fumadas a escondidas, de besos ocultos por la noche y de viejas o nuevas travesuras para hacerle muecas a los días. Todo se dibujaba allá abajo abrazado al estruendo, al ruido hiriente que te entraba por el pecho hasta desbaratar el silencio. Sonar esas campanas dejó un sabor de adrenalina y angustia, mezcla de prohibición y transgresión que nunca más volvió a repetirse. Nadie supo de la hazaña, nadie compartió, salvo mi amigo y el cura, aquel acto de torpeza y valentía.
Oigo las campanas que repican por los muertos. Vivo a pocas cuadras de la iglesia y escucharlas a las tres de la tarde es claro indicio de un entierro. Soy un niño, soy inmortal, pero barrunta no muy lejos el hecho macabro de un misterio, el signo de interrogación que va de la certeza a propósito de algunas verdades dadas por inamovibles al hallazgo de su condición de quebradizas. Las campanas doblan por la muerte, asunto nada desdeñable cuando descubrir la finitud, cuando vislumbrar que hay fecha de caducidad para esto que llamamos vida se abraza con el miedo, con la incertidumbre, con el qué va a pasar con mis padres, con la abuela, con toda la gente que amo.
Campanadas al atardecer, no me preguntes cómo ni por qué, llevan estridencias de una adolescencia que las reconoce dibujadas por ocres y amarillos en medio de tamarindos y samanes, ésos que todavía hoy lucen como si nada el paso de los años en sus frondas, en los troncos carcomidos que desfilan uno a uno sobre alguna acera de la calle Sucre. Una campanada a las cinco estalla en Upata o en Quito y da igual, rememora el olvido que a estas alturas la engulle por completo. Entonces reverbera, truena, y cada explosión cuela en los decibeles cierta historia que te atraviesa por entero si te tomas un minuto para atender su algarabía y sus estridencias, sus lamentos, mientras te planta cara y es espejo y es plena remembranza.
Cada vez que escucho las campanas de cualquier iglesia ocurre igual: cojo entre las manos la evidencia del tiempo detenido en coágulos de biografía. Momentos, escenas, documentos firmados y sellados mil años atrás presentes hoy como salpicadura en los zapatos. En fin, campanadas que labraste en el pasado, notas sobre el pentagrama capaces de reventar con odio, tristeza o alegría en las rocas de una playa llamada presente, denominada aquí y ahora.
El adiós de campanadas que tuvieron fecha, metidas de cabeza en andanzas por el centro, en la niñez vista a lo lejos y en esta biblioteca con reloj en la pared, neblina y frío. Silueta de viejos horizontes que vislumbro entre los ventanales.