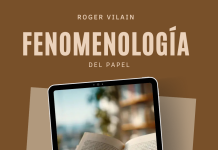LECCIONES DE ESCRITURA
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
Hay quienes piensan que escribir es agarrar el lápiz, domar de algún modo el lenguaje, contar una historia y de seguidas estampar la firma. Yo vislumbro lo anterior como absolutamente cierto, claro, si semejante acción supone condición necesaria, pero no suficiente, para hacer literatura.
No por moverse con fluidez entre los recovecos de la lengua se tiene al toro cogido por los cuernos. Tampoco vale una historia y ya, con principio, desarrollo y fin. El hecho literario exige, exige mucho, de lo que se deriva una verdad casi siempre pasada por alto entre tanta tinta vertida sobre miles de cuartillas: escribir lleva aparejada una vuelta de tuerca, un plus adicional que requiere uso del lenguaje, por supuesto, en combinación mortal con la trama que se despelleja al filo de toda historia que se respete. Quiero decir, y fíjate por dónde va el asunto, que escribir lleva en sus entrañas la puesta en práctica de un alto en el camino, de un ojo escrutador cuyo calado implica puñalada trapera a cierta lógica que por diaria y cotidiana practicamos sin incluso percibirla. Escribir es detenerse, afinar una mirada o cuantas resulten necesarias hasta encontrar el ritmo único sin el que será imposible expresar lo que tiene que ser dicho. Nada más y nada menos.
Un cuento, una novela, un artículo de prensa, una crónica, un ensayo, un poema, van a ser dignos de esos nombres cuando lo que llevan entre manos pase al lector a lomo de palabras que trastocan la realidad porque esa realidad fue abordada desde escondrijos poco transitados, capaces de obsequiarle a quien se asome un buen puntapié en las sentaderas. Si un texto no te tumba al suelo pierde peso literario, se transforma en puñado de párrafos amontonados, de modo que a falta de mejor lugar lo arrojo al basurero.
Llevo algún tiempo en eso de rasguñar papeles. Me ha dado por escribir poemas, cuentos, ensayos, crónicas, artículos, y ve tú a saber qué diablos fui pariendo en cada atrevimiento. Leer mucho, leer como un condenado, leer hasta la etiqueta del pote del champú mientras te duchas, eso, eso y sentarte a teclear sin contemplaciones, son los maestros. No hay más: talento, si lo tienes, terquedad, lectura y escritura. Pero yo encontré además, entre las mil formas que cada quien vislumbra mientras chapotea en las aguas de adjetivos, frases, preposiciones o tachaduras, que mis hijos son algo así como escritores a sus soberanas ganas, verdaderos creadores deambulando por la casa, correteando entre los muebles de la sala, obsequiándome lecciones cada vez que me dispongo a hacerles caso.
Tienen la facultad de labrar mundos. Transforman la caja del papel tualé en nave espacial, olisquean flores exóticas justo cuando la rutina anda metiéndose por puertas, ventanas y rendijas. Invitan a ser niño otra vez, de modo que he aprendido poco a poco a reordenarlo todo, a hurgar de otras maneras, con lo que el día a día escupe ahora perlas que antes eran invisibles. Escribir es observar a cada rato, enfocar desde peñascos poco aptos para otear el horizonte. La capacidad de búsqueda, la imaginación a prueba de adultez, el toma y dame con la lógica que casi con seguridad mañana terminará engulléndolos arroja como consecuencia la maravilla de que puedan sacarle punta hasta a una piedra. Creo ir aprendiendo eso de mis hijos y para siempre les voy a estar agradecido. Lo que pueda hacer con tal regalo quién sabe si terminará en pieza literaria o en materia para las pocetas, pero de cualquier modo ya no soy el mismo, cuestión que a fin de cuentas es el hecho existencial de envergadura. A diario me brindan lecciones de escritura, lo que desde luego ignoran. Cuando tengan edad para entenderlo va a ser muy placentero hacérselos saber, con el añadido de que -¿quién podría decir si sí o si no?-, acaso lleguen a mostrarme historias, poesía, textos nacidos de sus plumas. Ya llegará el día de descubrirlo.