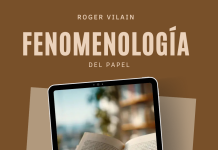PEQUEÑA HISTORIA DEL DÍA
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
Julio es Warao, vive en la invasión indígena aquí, en Puerto Ordaz, ciudad que hace las veces de espejismo para quienes, con otra cultura, ningún apoyo del Estado y mil esperanzas sobre los hombros, suponen un destino mejor en brazos de la urbe. “El campo no da para más”, dice haciendo una mueca con la boca, y cuenta que su padre, enfermo, viejo, cansado, no tuvo otra opción que abandonar la tierra en que vivían, desvencijada e improductiva, para buscarse lejos un futuro mejor.
Lo observo tranquilo, con una sonrisa en el rostro al dar las gracias -las da, el cabroncete, las da de corazón- luego de que alguien le paga porque le limpió el calzado. Cada vez que tomo asiento en mi atalaya, aquí en mi café predilecto, lo veo deambular por las mesas, con dignidad y con respeto, en busca de trabajo. Saluda, da la mano, conversa, es muy despierto, y a veces le hago señas para que se instale junto a mí, lustre mis viejos botines de cuero y me permita, de paso, convidarlo a un refresco.
Tiene quince años. No sabe leer. No va a la escuela. Debe madrugar a diario porque la familia -su padre y él- depende del dinero que consiga en la calle. Quisiera estudiar, sí, pero también hay que comer todos los días, ya ve usted. Que si no trabajo no hay comida y mucho menos lápices o cuadernos o cajas de colores. Y entre lo primero o lo segundo, optó por el pan. Lo dice así, tal cual, y noto que lo afirma con tristeza. También con amargura, pero nunca con resignación. No existe nada más opaco, carente del brillo, de la chispa necesaria para emprender la aventura de los días, con sus retos, con sus sueños, con sus grandezas y miserias, que un ser humado resignado.
Me habla de su vida, de sus pocos años aquí, de su rutina, la de antes, cuando estaba en el delta del Orinoco, y la de ahora, en pleno toma y dame con las calles. Tiene quince años y puedo ver la osadía que se cuela por su piel, me doy perfecta cuenta de sus ojos inteligentes, vivaces, imagino a ese muchacho viviendo día a día lo que otros ni en sueños llegarían a sospechar, a soportar, y me digo qué cojones, qué perro mundo éste y qué políticos tan compatibles con el excremento tenemos. Y me confiesa, haciendo gala de un sigilo que supongo tiene parangón con el monte, con la selva, cuando su gente se entrega a la caza y procura máximo cuidado, me confiesa, digo, que se siente atraído, que le gusta una chica, que se ha enamorado, y que esa muchacha, a la que a idéntica hora, a diario, ve con su madre en la panadería, es tan fosforescente como ciertas lindas mariposas que él admiró muchas veces allá en la casa de su padre. Así lo repite otra vez, así martilla con pasión el adjetivo: fos-fo-res-cen-te. Entonces da un golpe con el puño a la caja de limpiar zapatos y cambio de pie. Bebe un poco su refresco y yo le digo que sí, que una niña así, con semejante fosforescencia, mira tú, que lo hace ir sin falta a esa panadería llueva, truene o caigan piedras de las nubes, no es cosa que se encuentre en todas las esquinas. Nones.
Julio está de acuerdo, me mira con picardía, mientras yo deseo sinceramente que alguna vez le diga hola buenas, y ella responda sonriente, quizás mientras juega con su cabello recogido en unas trenzas a los lados, y él le tienda la mano, y ella le extienda la suya, y sean felices mientras dure, mucho o poco, ojalá que la misma eternidad, el encantamiento mutuo, y él le saque la lengua y le dé un puntapié en plenos huevos al puto día que tantas veces se resiste a una historia como ésta.