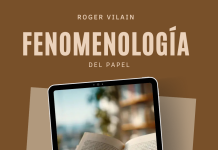DANIEL, UN ÁRBOL Y YO
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
Al salir del edificio Daniel y yo observamos el árbol solitario cuya silueta destaca en lo alto de alguna montaña. Es un árbol grande y nuestro lejano punto de mira corrobora su tamaño. Es nuestro árbol, claro. Se deja ver más o menos nítido, más o menos gozoso, más o menos corpulento según la hora del día y según la condición del clima.
La luz juega aquí un papel fundamental, por lo que a veces tengo la impresión de que el árbol es una pintura de Van Gogh o un fantasma que escapa de cierto cuadro de Masaccio. Nos verá cada mañana cruzar el portal del edificio, enrumbar calle arriba, andar mochilas al hombro entre neblinas, soles del amanecer o lloviznas como telarañas, y dirá allá van, míralos cómo se desplazan en plan de aventureros o de circunspectos individuos, a la escuela uno y al trabajo el otro.
Un árbol que ve tú a saber cómo se elevó a tales alturas. En el plano inclinado del monte andino que es su hogar no se vislumbra acompañante alguno. Es un ermitaño, una especie de personajillo, de duende o de elfo observador que Daniel y yo hemos conocido en pleno azar y a nuestro modo.
La otra vez, entrecortado por un fondo de nubes a lo lejos y una lluvia suave, daba la sensación de que a sus pies esta ciudad, convertida en mare magnum, apenas si valía el esfuerzo de propiciarle una mirada. Y al día siguiente todo había cambiado, es decir, a eso de las cinco en punto de la tarde, en medio de luces y sombras de lo más alucinantes, aprovechaba para rociar su alegría y acariciar las calles como si fueran lomo de gato, vientre de perro juguetón, cabeza de canario bajo el dedo índice que le hace cosquillas. Es el momento exacto, justo la hora en que todas las verdades tienen un único punto de fuga, no otro que el diálogo abierto, la palabra cuesta abajo, el ritmo pausado del entendimiento a punto.
Desde que nos hallamos los unos a los otros, Daniel, el árbol y yo hemos creado confianza. Esta mañana, por ejemplo, adivinamos congojas y otros ánimos particulares sólo al echarnos un rápido vistazo. Ignoro si me explico pero tú me entiendes. Entonces marchamos satisfechos, seguros en medio del cemento, del humo, de la mierda de los perros sobre las aceras. Tú dirás que es de lo más extraño, cosa que al principio yo también pensé, pero no me negarás que toda posibilidad de mutua comprensión, todo diálogo digno de llamarse tal emerge como emergen las ballenas a la epidermis del océano. Sin bullicio, de a poco, con asombro. Con absoluta naturalidad al cabo de algún tiempo.
El árbol que nos saluda y saludamos cabe por completo en la cuenca de una mano. Si estiras el brazo, si mides con la palma hacia arriba y la llevas en plena ilusión óptica hasta esa montaña donde habita, con seguridad podrá subirse a ella, danzar un rato a sus anchas, hacer la fotosíntesis mientras da saltitos de dedo en dedo, de falange en falange, sonriente como nadie. Toda una experiencia, por supuesto. Nada menos que una tremenda maravilla.