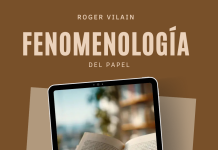LO RARO ES LO NORMAL
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
Vi en Youtube una entrevista a Rosa Montero y en ella confesaba que ciertos hechos vividos en el pasado, transcurrido un tiempo, se difuminaban de tal manera que en el presente no podría afirmar si en verdad los vivió, o los soñó o los leyó. Total, que fabricamos recuerdos como salchichas lo cual no tiene nada de extraño si a ver vamos. La mente baraja a su antojo ciertos episodios, ocurridos de veras o no, y de los naipes que se trae entre manos emergen a veces historias fabulosas.
En El peligro de estar cuerda, su último libro, la autora reafirma cuanto sostenía en la entrevista. Lo raro es lo normal, sostiene, así que la cordura, o lo que entendemos por ella, supone una media estadística de comportamientos posibles y aceptados socialmente. Pero ojo, nadie da en la diana de esa media. Y hasta ahí. Lo demás es un gradiente de conductas que se expande hasta llegar a posibles extremos patológicos.
Veo y leo a Montero y recuerdo lo que bien cabe como experiencia más que extraña en mis años infantiles y entonces le tomo la palabra. No tengo peregrina idea de qué sucedió en aquellos tiempos. ¿Lo viví tal cual? ¿Fue un evento onírico? ¿Todo se originó a partir de haber visto algo en la t.v.? No cabe la lectura como posible fuente puesto que el asunto se llevó a cabo a mis tres o cuatro años, cuando aún no sabía leer. Lo cierto es que el recuerdo está al alcance de la mano y rebosa vida y nitidez. Es sólo una imagen, una única escena que de seguidas olvidé, o tiré al fondo del desván que solemos llamar subconsciente, ve tú a saber, y que resucita ahora, muchas décadas después.
Estoy en la habitación de mis padres tumbado boca arriba en la cama, con la cabeza sobre la almohada. Enfrente, justo en la ventana protegida por una tela metálica que se halla encima del mueble con el televisor, una escarabajo, o una mosca, o en su defecto otro insecto gigantesco ocupa la mitad de las dimensiones de la tela. Algo así como un brazo terminado en dedos muy delgados se desliza de arriba abajo, rasgándola sin llegar a romperla. No hay violencia en la acción, no hay un rostro definido, no hay más que un cuerpo enorme y el movimiento de ese brazo que sube y baja con bastante rapidez. Se trata de un insecto, o lo que me parece un insecto, negro en su totalidad, sin matices, sin brillo, con lo que supongo es una cabeza adosada al cuerpo sin cuello o protuberancia alguna como punto de unión.
Cuento lo anterior aguijoneado por la Montero y su experiencia a propósito de los recuerdos. ¿Recuerdos vividos o inventados? Repito que nada tendría de sorprendente lo segundo, con lo que mis propias reminiscencias caben de cabo a rabo en la lógica azarosa con que la vida, los años, el tiempo, nos muelen sin remedio.
Y hablando de recuerdos, pues ahora que lo recuerdo Julio Cortázar refiere también un acontecimiento sumamente peculiar. Lo expone con todas sus letras en Los autonautas de la cosmopista, el bello libro que escribió junto a Carol Dunlop, su última mujer. Un objeto de apariencia metálica, redondo como bola de plomo, volaba sin emitir ruido sobre el parqueadero al que se habían arrimado a descansar en la autopista francesa París-Marsella. Lo vieron ellos, Julio y su pareja, y lo contemplaron también otros testigos. Y para continuar recordando, recuerdo asimismo que en Cuando éramos honrados mercenarios, uno de sus libros de artículos publicados en la prensa española, Arturo Pérez-Reverte relata cómo vio, en su infancia y a orillas del mar, lo que jura fue un barco fantasma.
Moraleja y conclusión: el bicho humano se las trae, para bien y para mal, lo cual tampoco es que resulte extraordinario. Uno vive, da tumbos y hace carambolas, lleva en las alforjas todo lo que la memoria guarda -en el consciente y también allá en los sótanos- y qué te puedo decir, tiene razón Rosa Montero porque claro que lo raro, que lo extravagante, que lo inusitado, es lo normal. Tan normal que si te descuidas acaba por aplastarte la nariz. Dime tú si no.