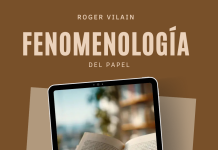EL LUGAR DE LAS COSAS INVISIBLES
por

-Roger Vilain-
X: @rvilain1
La vida cotidiana es cosa de costumbre, de abrir bien los ojos. La rutina diaria y los años hacen lo suyo, construyen el hábito del que cuesta luego desprenderse. Lo normal consiste en embolsillarse el mundo sensible, el que ves aquí o allá y se automatiza. Una licuadora, la cama de tu habitación, el televisor sobre la mesa.
Con el tiempo empecé a darme cuenta. Tropecé al principio, dejé una rodilla en las patas de algún mueble, sentí el golpe violento de ciertos colgantes en plena frente. Al cabo de dos o tres meses fui asiendo los perfiles. Borrosos al principio, más claros después, nítidos al fin de la experiencia.
De niño soñé con semejante realidad. De niño toda fábula es parte de ella y viceversa, lo cual supone que el día a día es lo más parecido a un chicle masticado, especie de hule que se estira y acaba por engullir eso que luego aprendes a llamar ficción.
Dicho y hecho. Ya entrado en la adolescencia la ficción vino al caso, apareció monda y lironda. Pero el asunto derivó en levantamiento de murallas, compartimentos estancos, espacios reservados a lo real y desvanes adonde se despacha lo otro. Lo otro, claro, cuanto en la adultez comencé a vislumbrar.
Decía arriba que tropecé al principio, dejé una rodilla en las patas de algún mueble, sentí el golpe violento de ciertos colgantes en la frente. Lo curioso fue las horas dadas para que sucedieran los hechos, el silencio apenas roto por un concierto de grillos. La noche, digamos, y en ella la metamorfosis, los alumbramientos, increíbles de buenas a primeras y aceptados al cabo de los meses.
El lugar de las cosas invisibles cobró sentido entre sueño y duermevela. En principio como una aparición, como un aliento no del todo fresco que apenas te cubre, que intuyes, que niegas cartesianamente para al fin terminar aplastado. El verbo aplastar cae entonces con el peso que todo aplastamiento que se respete lleva en las entrañas. Y justo ahí, más allá de la lógica que bebiste de pequeño y por encima de montañas de sentido común, te percatas de lo cierto. Aprendes la lección, reconoces el chicle de los días, el hule de la cotidianidad. “Soy realista porque me niego a dejar fuera de la realidad hasta la última migaja del sueño”, escribió Julio Cortázar. Él también sabía de lo que cuento.
Cuando empecé a darme cuenta, al cabo pude alcanzar la verdad. El lugar de las cosas invisibles con las que tropiezas en la noche, con las que te das de golpe sin explicación alguna, vive con luz propia en medio del zaguán que transitas al poner pie fuera de la cama y hasta meterte de cabeza en ella horas después. El lugar de las cosas invisibles chapucea a un palmo del sitio que ocupan las pantuflas, vive al lado de la mesa de luz, te saca la lengua en el camino que va de la habitación al cuarto de baño en plena madrugada.
Ahí están, ahí te esperan, y tropiezas y resbalas y tienes la impresión de que te han tendido trampas. En vano buscas encender la luz, sin resultado buscas los anteojos, de fracaso en fracaso intentas salir pronto de ese mundo que te engulle poco a poco, te mastica y te traga.
Hasta que logras dar con el interruptor o en su defecto se cuela el sol por la ventana, para que de seguidas jures que fue un sueño mientras giras la llave de la ducha y piensas en el informe que debes presentar en la oficina.