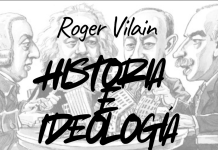QUÉ CURIOSO
por

-Roger Vilain-
X: @rvilain1
De chico tenía par de costumbres, digamos que pintorescas, desaparecidas años después. La primera: sólo podía leer en mi libro. La segunda, complemento de la primera: debía hacerlo en voz alta.
La maestra invitaba a leer en plena clase, cada quien frente a los demás, y cuando me tocaba muchas veces cogía el libro de cuentos guardado en su escritorio y lo extendía para mí, ya abierto, indicando la página correspondiente. La ciento veintidós, decía. Y ahí empezaban mis sudores fríos.
Olvídalo. Como no era el mío, fracaso de pe a pa. Si por el contrario salía al ruedo con mi propio texto, el asunto quedaba zanjado. Victoria. En el aula, por fortuna, todos leíamos en altavoz.
No tengo mayores explicaciones en cuanto a lo anterior, pero lo cierto es que al leer en las páginas del libro regalo de mi madre todo era distinto, todo suponía una marcha sobre rieles cargada de placer, es decir, que las letras ganaban familiaridad, adquirían forma conocida, dormitaban sobre el folio en función de cierta claridad recogida sin esfuerzo a plena voz y listo, alegría aquí y allá, la señorita asentía, yo me retiraba a mi pupitre sonriendo y el universo se llenaba de un vivo color rosa.
Ahora que lo veo, la cuestión implica tela que cortar. Leer sólo en el libro que te pertenece o no poder hacerlo si es de otro, mira tú la complejidad que esconde bajo el brazo. Por supuesto que la señorita Lucy habló en serio con mis padres, claro que expuso con el ceño fruncido mi mal, llenando de inquietud a la familia. Vaya manía ésta, qué chico raro por donde lo veas, imagino que pensaba para sus adentros.
Para comprobarlo, mamá me dio a leer Los tres cerditos en la vieja edición de la enciclopedia Quillet que teníamos en casa. Enmudecí por completo. De seguidas pidió sacar de la mochila el libro que llevaba a la escuela y bueno, ya adivinarás. Los cerditos hicieron de las suyas, las casas de paja, de barro y de ladrillo se sucedieron sin inconvenientes y el lobo soplaba y soplaba como nunca antes. Felicidad a mil y todos tan campantes.
En las noches, luego del beso en la frente, duerme que ya es tarde y sueña con los angelitos, por lo general esperé a quedarme solo para encender una linterna, correr hasta el morral, buscar la historia más apetecible y leer a pierna suelta. En voz alta, claro, lo que exigía dar con el timbre suficiente como para llevar adelante la lectura sin peligro de interrupciones por tono demasiado bajo, y además sin riesgo de ser sorprendido a deshoras fuera de la cama. Maravilla absoluta por lo que me hice experto en semejantes lides.
Qué más da, ahora que lo pienso, leer nada más que en tu libro y para remate en voz alta no es cosa para preocuparse demasiado. El botón de muestra que da razón a lo que digo soy nada menos que yo mismo, individuo más o menos normalito, sin grandes diferencias a propósito del bicho humano que deambula por los alrededores. Un buen día se deshicieron los nudos -o todo lo contrario, ve tú a saber qué diablos- y me vi en plena lectura con mi libro y con el de la buena señorita Lucy, y por si fuera poco con los de Raulito, Jorgito y Clemencita, divertidos compañeros de tercero A. Leí de lo lindo y se acabó, hasta el sol de hoy.
Lo curioso no es tanto la historia que refiero. Lo que de veras hace que me rasque la cabeza es lo sucedido días atrás. En el banco, a la hora de rubricar un documento, noté que había olvidado el boli. Pedí prestado el de un señor parado junto a mí y mira tú, qué mala cosa. Sabía que no iba a hacerlo. Sabía que podría firmar únicamente con el mío.