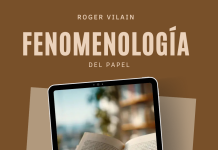EL PAÍS Y LA MEMORIA
por

-Roger Vilain-
X: @rvilain1
A treinta y ocho mil pies de altura acaba de terminar la película. Before Sunset para más señas. Entre turbulencias moderadas y ganas de dormir sin lograrlo doy una mirada al reloj: restan todavía nueve horas de vuelo. Bostezo, saco la última novela de Pérez Reverte que llevo guardada en la mochila. Leo apenas unas líneas.
Me percato de una realidad que en circunstancias normales no sería gran cosa. Observo la pantalla enfrente, una que si curioseas con suficiencia informa la altitud a la que vas, temperatura allá afuera, distancias entre ciudades del globo, y así. Manipulo un poco, me entero de la velocidad que llevamos, compruebo kilómetros recorridos y kilómetros por recorrer, vislumbro el ancho océano que nos espera. Sigo tocando aquí y allá hasta que un mapa se abre como flor en plena noche indicándome nuestra situación. Sobrevolamos Venezuela.
Entonces nada, ocurre lo predecible. En el mapa, la figurilla de un avión diminuto se desplaza cerca de los Andes. Ensancho la imagen y Mérida y San Cristóbal aparecen con todas sus letras. Leo sus nombres con emoción, geográficamente correspondientes al lado izquierdo del Iberia. Continúo explorando: a la derecha los Llanos, más allá, a lo lejos, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Upata, lugares emblemáticos, pedazos de mi vida puestos como si nada en el paisaje de navegación que nos acoge.
Decía arriba que entonces ocurre lo predecible. La memoria, si a ver vamos, entre otras cosas funciona a la par de esos productos químicos aglutinadores capaces de mantener unida una sustancia, es decir, sirve para generar carnadura y dar conciencia abarcadora de cuanto vamos siendo. La memoria, esa señora a veces esquiva y a veces terrible o halagüeña saltó como felino desde su madriguera justo a la yugular que se le regalaba y ahí me vi, frente a la pantalla que antes ofrecía la película elegida, ahora en medio de otro viaje y otras turbulencias, en esencia las del recuerdo, la nostalgia, los tiempos idos y, en fin, el pasado que siempre fue mejor.
Hace ocho años hicimos las maletas y partimos. Mi familia y yo entramos de cabeza a una aventura ni por asomo imaginada poco tiempo antes. Todo aquello ha calado en buen puerto y del presente vuelvo a mi país y a mis viejas andanzas. Vuelvo porque allá abajo Venezuela discurre entre bellezas, desgracias, esperanzas, voluntad de hierro, golpes o caricias. Un país abierto en ese mapa, en el respaldo del asiento frente a mí.
La sensación de estar pero no estar es intrigante, acaba por dirigir mis pensamientos hacia el misterio de cuanto queda en nosotros luego del adiós. Añoranzas por supuesto, remembranzas, olvidos también. ¿Qué no permanece en mí de la tierra donde tanto anduve? ¿Cómo fue que me vi atravesado por aquello que hoy es omisión, amnesia, y que una vez marcó todo un presente? La azafata trae café y lo acepto agradecido. Café, su sabor y su aroma como cuchillos hundidos en la carne de la casa de mi infancia.
Noto que volamos muy cerca de Valencia, siempre al norte. Morderemos de seguidas el Caribe, el Atlántico, hasta dejar atrás el territorio cuna de anhelos, miserias, reflexiones, cóleras, amores. Bebo de la taza y me siento entre paisanos, en un lugar llamado hogar. Estoy en una máquina del tiempo que ha alcanzado su destino. Por la ventanilla sólo nubes, un colchón denso que niega espacio a otros horizontes. Quiero distinguir calles, escuchar bullicio, oler fritangas, dialogar con el loco del pueblo, probar una empanada, darme de bruces con amigos, sentarme en un café junto a la plaza y contemplar. Nada ocurre pero qué puede importar, y sin embargo sucede, se materializa, cabe en algún punto de este instante.
Regreso al mapa y el Caribe engulle, las Antillas salpican, gotas verdes en un mundo líquido y transparente. Termino mi café, cojo el libro de Pérez Reverte, empiezo a leer mientras volamos hacia el norte. Siempre rumbo al norte.