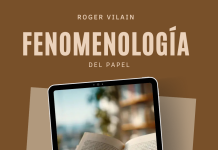ARTE Y ACADEMIA
POR

-Roger Vilain-
X: @rvilain1
En sus Cuadernos de Lanzarote José Saramago comenta estupefacto que, en viaje a la ciudad de Manchester, se enteró de que en la universidad homónima existe un posgrado -en Literatura, supongo- cuyo trabajo de fin de estudios consiste en escribir una novela. El asunto viene a cuento porque hace una punta de años, mientras estudiaba Letras en la Universidad de los Andes, ciertas voces propusieron obras de creación literaria en lugar de la escritura de una tesis para obtener el título. Lo anterior me hizo pensar, al punto de que rumié la cuestión durante un tiempo. Por fortuna la propuesta jamás ganó terreno, nunca prosperó, lo cual me pareció lo más sensato.
Que un diploma universitario te señale como escritor equivale a un reduccionismo a todas luces inquietante, por decir lo menos. Una cosa es estudiar literatura y otra hacerse escritor -novelista, cuentista, poeta, ensayista- y la diferencia se asienta en una razón medular: para echarse en brazos del arte de escribir, lo más antiacadémico del universo, importan menos las aulas universitarias que el chapuzón en la vida desde sus múltiples y contradictorias aristas. No hay recetas ni pénsum de estudios para aprender cómo se escribe Anna Karenina.
Se comprende que haya una licenciatura en Letras, pongo por caso. En ella se estudia, como el entomólogo a una población de insectos, el corpus de obras ya adentro o dignas de ingresar al canon literario existente -o por existir-. Se trae a colación, se escudriña, se sistematiza, se clasifica, se caracteriza y se hace visible dicho corpus. Pero de ahí a convertirse en escritor apuntándose a una facultad, pocos pasos distan del exabrupto.
Para quien pretendiera hacerse escritor aconsejaba Hemingway permanecer enamorado, es decir, transitar los días con la pasión quemante del deseo a propósito de construir páginas dignas de alguna memoria, lo que exige no sólo vocación sino trabajo de pico y pala, de hojalatero de la palabra. Ninguna universidad enseña semejante condición. Y continuaba Hemingway: “Mézclate estrechamente con la vida”, frase emparentada con la primera sugerencia y cuyo punto de fuga es nada menos que vivir en llamarada. De no hacerlo, ¿qué se va a contar?, ¿de qué se va a escribir? El abanico de los días vividos es el carburante para forjar eso que en forma de libro llaman literatura. Entonces remataba el buen Ernest: lee, lee, lee y escucha música y mira cuadros, mira pintura. Aquí yace la escuela, la universidad total, el único plan de estudios que terminará por emitir, o no, el pergamino de escritor. Con razón Saramago frunció el ceño. La academia es la academia y punto, y buena falta que hace. La educación formal te enseña a sumar y restar, a calcular, a leer y escribir etcétera etcétera, desde el horizonte instrumental que las posibilidades más o menos permiten. Lo demás, la escritura sumergida en arte, es harina de otro costal, es estrella de otra galaxia.
La vida cotidiana, con sus ponzoñas o sus almíbares está ahí, lista para echarle mano si a alguien le interesa coquetear con esa actividad tan rara que es escribir cuentos, ensayos o novelas. El resto, perdónenme la fea expresión, es caca de pato, digan lo que digan ciertos académicos encopetados. Y ya.