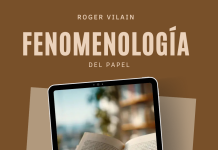EL OJO EN LA GRIETA
POR

-Roger Vilain-
X: @rvilain1
Un calendario, no lo voy a negar, es tan fabuloso como necesario. Fabuloso por lo que tiene de invención y de símbolo; necesario gracias a la practicidad que acabó por regalarnos.
Aparte de los relojes, todo calendario es un magnífico depositario del tiempo gracias a que en él caben días, meses o años como caben sardinas en sus latas, verdad imposible de tropezar en el Seiko que llevas amarrado. Entonces lo digo de una vez: el tiempo metido en los relojes y el tiempo incrustado en el almanaque puede ser el mismo, pero lo cautivador es su medida, o sea, las formas de embolsillarnos su extensión, su paso por esto que denominamos día a día.
Vuelvo y digo, los relojes son una maravilla. Y los calendarios también. Guardo en casa amplia colección de los de arena y tengo en miniatura -regalo del abuelo poco antes de partir-, la réplica de uno de sol cuyo inventor fue Stefano Buonsignori, monje olivetano que en el siglo XVI construyó tal prodigio, hoy visible en el Museo Galileo de Florencia. Así que conmigo nada de cuentos, soy verdadero aficionado, seguidor donde los haya del tiempo en sus diversas manifestaciones, lo cual es dato justo para desde aquí exponer, dos o tres párrafos más adelante, la idea central del texto que tienes enfrente.
Por supuesto, sé cómo han funcionado las clepsidras, las velas graduadas, los típicos relojes de incienso oriundos del Japón y de la China, y hallé una vez en digno anticuario de Noruega cierto reloj de aceite tan hermoso, de precio tan irrisorio, que no dudé en atravesar con él medio planeta. Como si lo anterior fuese poco, en la biblioteca de mi pueblo descubrí feliz las instrucciones para medir sin yerros el ciclo de las mareas, habilidad clave si buscas entender cómo algunos dieron, hace ya siglos, con la duración precisa del trabajo, de innumerables tareas, de otros no desdeñables menesteres.
De modo que ya ves, si unos prefieren jugar a las cartas, bailar tango, leer a Coelho o irse de putas los fines de semana, yo he cultivado el noble divertimento confesado en estas líneas. Ver pasar el tiempo, evidenciarlo en instrumentos dignos de la imaginación más prominente, vale su esfuerzo en oro, a mi juicio por la razón de que en ello entra así nomás, de cabo a rabo, la existencia, los momentos, todo lo que acabaría en hueco pastoso, herido de olvido, falto de memoria mensurable sin mínima oportunidad de propiciarle enfoque en el pasado. El tiempo y su fluidez, bien calculados, suponen perspectiva, reflejo fiel en el ahora.
Pero la idea central de este manojo de folios es una sola: el ritmo interior. Ni el mejor de los relojes ni el más ingenioso calendario superan la forma de medir desarrollada en la rutina diaria. Desde hace mucho el tiempo transcurre para mí al son de pulsiones que qué omegas, Longines o Rolex. Si estoy en un café dejo la taza, alzo la vista del libro que me ocupa y por Zeus o por quien quieras me llega el tiempo exacto, la hora más precisa. Si camino con mi esposa de la mano ocurre igual. Si me encuentro en una clase, en el metro, en el supermercado, doy con el instante exacto para esto, para aquello, para lo uno y también para lo otro.
Nada iguala al tiempo embutido de cabeza en los adentros, método infalible de calcular todo intervalo o duración. Nada mejor para albergar, pongo por caso, la puntualidad aquí y allá.
No me digas que no vale la pena. No me digas que no encontré la piedra temporal, variante infrecuente de aquella otra, la enigmática filosofal.