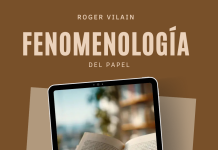LOS LIBROS Y EL MUNDO
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
Para Camila y Daniel
De niño suponía que las montañas eran chicas tiernas, verdes, voluptuosas, o mujeres entradas en años, azuladas por el tiempo que no escatima formas de dejar su impronta. Pensaba además que las nubes llenaban el cielo con actos de magia inacabables, con cambios impredecibles que me dejaban boquiabierto cada vez que, tendido boca arriba, hurgaba cómo un elefante se trocaba en avestruz, en duende, en jirafa, en formas danzarinas que hipnotizaban sin remedio.
Tenía la certeza de que el mundo era una caja de sorpresas, algo así como una película en la que estaba metido, en la que participaba, y por eso no había pantallas ni butacas, ni siquiera espectadores, y como en el cine, el mundo cobraba entonces ese halo misterioso del que en cualquier momento saltaría el conejo del sombrero, la bomba que haría añicos los días grises para alzarme en hombros a la altura de la diversión, de lo inesperado, de lo aplastantemente inadvertido.
Los carros tenían rostros, las puertas de las casas exponían sus fauces abiertas con sus colmillos amenazadores o sus bocas tranquilas, cerradas, vegetarianas. La cara de la gente decía cosas, decía más que cuando alguien hablaba. Yo creía hallar en cada espacio de mi hogar o de la calle esquinas capaces de contener el universo, de albergar toda la bondad o la maldad de un solo golpe. Mis amigos, por ejemplo, eran eso, seres entrañables con quienes descubrí la amistad, los afectos, la camaradería entre patinetas o pleitos de muchachos, y a la vez eran lo otro, vislumbraba en ellos, en cada uno de ellos y con personalidades definidas, el lado opuesto de lo que en la superficie manifestaban gestos, formas, miradas, tonos de voz y otros matices que para esos tiempos intentaba atrapar con la intención de descifrarlos luego, como un Sherlock Holmes sin Watson ante quien lucirse. En los amigos había siempre un Mister Hyde haciéndole cosquillas a cuanto creemos, ya de adultos, inamovible.
Los libros no escaparon de la red: a veces alegres, sonrientes, en ocasiones con cara de piedra, insinuaban el mundo aquilatado que llevaban a cuestas o las miserias, los intentos frustrados, no logrados, de un ser que se creyó demiurgo y se estrelló contra una pared de hojas, de papel en blanco. En lo que empecé a leerlos, a devorar historias, me di cuenta de que quien los escribía debía también buscarles cinco patas a los gatos. Los libros se alejaban del mundo que yo intentaba trastocar en la rutina diaria. Los libros se iban pareciendo a lo que yo soñaba de algún modo. Entonces fueron mis amigos, traté de llevarlos a mi lado. Desde ese momento no he vuelto a estar otra vez solo.
Una de las claves de la alegría en mí, es decir, una manera que me ha dado ciertos resultados a la hora de atravesar los días de un modo que pueda valer la pena, está asociada al hecho apasionante de mirar por debajo de las cosas. Lo subterráneo, lo que mandamos al desván, lo que a veces observamos de lado y no nos tomamos la molestia de poner frente a nosotros, lo que deambula en las sombras, escondido quizás de tanta bulla y tanto espectáculo barato. Mirar, abrir los ojos, los sentidos. Para esto hay que aprender a enfocar, y hacerlo implica encontrar un ritmo personal, íntimo, que de a poco nos ayude en la tarea. Los libros, las buenas historias, los buenos poemas, el cine, los viajes, la música o la danza, el teatro: ahí están las palancas, ahí te das de bruces con la ruta que te lleva a hurgar en lo que eres. No hay reglas preestablecidas, no hay trucos, no hay atajos, no hay caminos verdes. Hay una experiencia y un hacer, y es placentero, en el mejor sentido que el término placer puede arrojar, y es nada menos que una búsqueda que terminará acercándote a ti mismo. Vale la pena intentarlo.