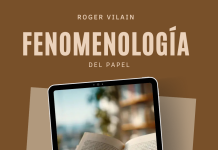LIBROS IMAGINARIOS
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
En la escuela me enseñaron que los libros son amigos, que contienen universos a los que se llega dejándote morder por el bicho de la lectura. Leer, leer para encontrar, para saber, para embrujarte, para gozar.
Cuando hablo de la escuela, claro, sólo manifiesto una frase hecha. No, no fue gracias a ella como entre otras razones vislumbré la trampa fabulosa que esconde ese manojo de papel, letras e historias. Algún profesor en el liceo -pienso en Dillys Perdomo, por ejemplo-, algún viejo amigo de mis padres y mis tíos -recuerdo al doctor Sequera-, y algún miembro de la familia, por supuesto, hicieron lo suyo. Entonces nada, me veo hipnotizado frente a algunas portadas en los anaqueles de la librería Cultura, allá en la Upata de mi infancia. Me veo en plena tarea adivinatoria y concibo tramas a partir de ese ejemplar que, erguido, me observa del otro lado del cristal en la Prismacolor, esquina de la Ayacucho con Bolívar, también en una Upata que a estas alturas dista varias décadas.
Escudriñar en librerías de pueblo y escarbar en la biblioteca pública llenaron mi cuarto de buen número de títulos. Los leí muerto de hambre de otros ámbitos, famélico, ávido de lances que a dentelladas debí arrancar a cada párrafo. Sentí que éstos eran máquinas desolladoras y me convencí de que si no lees de esa manera, si meterte de cabeza entre las páginas no equivale a que te despellejen y destripen, entonces olvídate, aún no estás contaminado, no sufres de esas fiebres, no te cuentas entre los chiflados sin remedio por cuentos, ensayos o poemas.
Cierta vez, a los diez o doce años, me dio por jugar con los ejemplares que me tropezaba aquí o allá. Pasaba por las librerías, esas que he mencionado arriba, pasaba por la de don Carlos, por la Atenas del Sur -mira qué nombre-, por la del renco Vera, y salía de allí con títulos entre ceja y ceja, con el nombre de autores recién descubiertos, con imágenes, fotos de portadas, escenas que de a poco, en un alarde de invención más que divertido, ganaban sentido mientras caminaba de regreso a casa. Y en las noches me iba a la cama más temprano sólo para tentar el sueño, y el sueño llegaba puntual, y pues nada, De la tierra a la Luna, El hombre invisible, Los tigres de la malasia o Colmillo Blanco ocurrían de cabo a rabo, desplegaban sus particulares historias en las que todos los siempres de este mundo me entrometía en plan protagonista, centro y señor de la aventura, explorador feliz en medio de montañas, paisajes lunares, fieras salvajes y poderes de invisibilidad. Pasaron los años, salí de mi ciudad, anduve lejos, palpé el mundo a mi manera y ve tú a saber por qué quise intentarlo de nuevo. Fue así como en estos días me dio por tratar de repetir aquello, fabricar a mi antojo fábulas con sólo ojear portadas, pero fíjate que el resultado fueron decepciones, pesadillas con facturas por pagar o legañas abundantes al amanecer.
A eso de los quince formé mi propia biblioteca, paralela a esa otra que cobijaba volúmenes en la pared frente a mi cama. Era una de libros imaginarios. En ella existía, con pelos y señales, un libro para cada necesidad y otro para cada ocurrencia. Si en modo escuela urgía averiguar qué diablos era el ciclo hidrológico, estiraba el brazo para dar con el texto que ipso facto iba a resolver el asunto. Si se me ocurría un viaje a Andrómeda o cierta aventura submarina, y si cuanto imaginaba llevaba en las entrañas monstruos de tres cabezas, duendes o unicornios, pongo por caso, con más razón hurgaba sobre las tablas de mi biblioteca inventada: siempre hallé respuestas para interrogantes que mordieran las meninges y entre sus pasillos di al instante con entelequias, espejismos, quimeras que tanta alegría me produjeron. Y así. Todavía, de vez en cuando, soy capaz de zambullirme ansioso en ella. Créeme que no ha cambiado un ápice.
Suena el teléfono, me llama el plomero por una cuestión del lavaplatos. Nada, dejémoslo hasta aquí. Que tengas un bonito día.