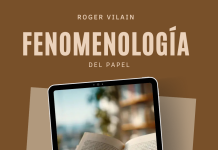LIBROS QUE FUERON MÍOS
por

-Roger Vilain-
Twitter: @rvilain1
La memoria tiende sus trampas y sabe hacerlo como nadie. Alguna vez conté por aquí que doné mi biblioteca. O Casi. Llegué a la conclusión de que nada hacía a miles de kilómetros de donde ahora vivo y qué diablos, que otros la disfruten como pude disfrutarla yo, construyéndola y leyéndola. Apenas dejé con un pariente mis ejemplares preferidos, mis libros para largarme con ellos a alguna isla desierta y se acabó. Pues ni isla ni largada: yacen como osos en plena hibernación, dormidos entre cuatro cajas a prueba de extravíos.
Pero decía arriba que la memoria tiende sus trampas y mira que nada más cierto y más punzante. Lo digo porque una vez superada -pobre de mí, ingenua pretensión- la melancolía que su desprendimiento me produjo, regresa como aguijón clavado hasta los huesos. Y para completar señas, regresa como carátula que al punto da cuenta de tiempos idos, sensaciones por completo conocidas, olores, sabores, estancias y lugares que qué puedo hacer, echar un ojo por la hendija de la entrevisión y rememorar, relamer, regustar, revivir.
Ricardo Piglia llegó a escribir que “la lectura es el arte de construir una memoria personal a partir de experiencias y recuerdos ajenos”. De esta sentencia proverbial no cabe un ápice de duda, por supuesto, pero al hundir el bisturí en la carne de lo que entiendo por leer, tal memoria personal y tales experiencias y recuerdos van más allá de una historia que es obra literaria, esa que llega empaquetada entre portada y contraportada -es decir, la historia que cuenta el libro que lees tumbado en el sofá-, con lo cual una carátula clava su pie de plomo en el terreno de la literatura y claro, en el de la lectura.
Entonces la red está echada, lista para que a cada rato y todas las veces caiga en ella con estrépito, sin mínima vuelta atrás. Sucede que descubrí, a fuerza de caer y caer, que una carátula de libro es el trampolín al firmamento, entiéndase de vivencias que se te ponen enfrente como esta hoja en la que escribo o como este tabaco que me fumo, de modo que deambulo por las mesas repletas de una librería o por los anaqueles pulquérrimos de la biblioteca universitaria y ahí te quiero ver, estrellado, hecho polvo contra las paredes de las remembranzas, contra los cristales de otras geografías.
El otro día me vi cara a cara con El jorobadito, de Roberto Arlt, bella edición color naranja de la editorial Bruguera y para qué decir no, si sí. Caí largo a largo, con mis 1.83 de pie a cabeza en brazos no sólo de la historia y la trama y los personajes sino, sobre todo, en brazos del libro idéntico que tuve, con el lugar donde lo tuve, las huellas de bolígrafo que dejé en él cuando lo tuve y las sensaciones que produjo y el sitio exacto que ocupaba en mi hoy inexistente biblioteca.
Y ahí está Alguien que anda por ahí, del buen Cortázar, gracias a Ediciones Hermes, y la viejísima versión de la Odisea, hecha papel por Universo, y Contra viento y marea, que Seix Barral hizo de un Vargas Llosa en los sesenta. Y El Aleph, con portada de Alianza Emecé, y Robinson Crusoe en una hermosa publicación de tapa dura, colección Clásicos Juveniles, primer libro regalo de mi madre que tuve entre las manos incluso antes de saber leer. A todos los encuentro, me los topo, los tropiezo, colisiono, frente a frente aquí o allá y compruebo cómo la red lo coge a uno por el cuello, lo engulle, lo traga despacito y lo destripa.
Jamás llegó a ocurrirme con ediciones diferentes a las que manoseé y me pertenecieron de cabo a rabo años y años en la Venezuela que dejé hace mucho. Para que el hechizo trocado en máquina del tiempo haga de las suyas es preciso el encuentro, a quemarropa, con carátulas que llegaron para quedarse en ciertos recovecos del alma, únicas, dulcemente ponzoñosas, talladas a candela, a fuego lento, en la biblioteca que llevo en las entrañas. La memoria y sus trampas, los libros y sus lámparas maravillosas. Qué duda puede caber a estas alturas.