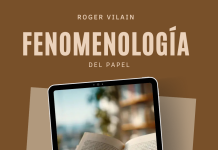LIBROS
por

-Roger Vilain-
X: @rvilain1
De adolescente hallaba en cada libro ciertos paralelismos con la gente. Así como un tío podía ser más que aburrido o un amigo íntimo encarnaba la diversión por los cuatro costados, muchas novelas, algunos cuentos y otro tanto a propósito de los ensayos gozaban de características típicas de las personas.
Es que hay libros de libros y lo demás es historia. Al entregarme a la lectura saltaban como conejos: tomazos escritos para dormir culebras, textos medianamente tratables y obras que te robaban el alma para bien. Tal cual, abrir un manojo de folios llevaba implícito el descubrimiento que te haría feliz o, por el contrario, te lanzaría al abismo de lo insoportable.
Como si lo anterior fuese poco, llegué a asociar lo leído nada menos que con el rostro sublime o decrépito, perfumado o maloliente de gente conocida. Sublime o decrépito, perfumado o maloliente en función de interesarme o espantarme, con lo cual la relación quedaba establecida. Por supuesto que entre el mundo de lo escrito y el escenario donde pululaban seres de carne y hueso la ligazón se daba sin género de dudas. Tal era el universo de un adolescente confiado en cuanto creía e imaginaba.
Mi clasificación gozaba de meridiana claridad. Libros ilegibles, cansones, incapaces de sostenerme con sus líneas pero marcados por la obligación de abrirlos y tragarlos gracias a la escuela. Libros generadores de una inercia más o menos constante , es decir, esa que te eleva apenas dos centímetros del suelo y te mantiene a un ritmo medio de intrigas y aventuras. Y libros que vencen por knock-out donde cada página resulta un martillazo sobre el dedo gordo del gusto y la alegría, un martillazo que inunda tus papilas, que da paz, taquicardia y plenitud en proporciones más o menos equivalentes. De éstos jamás querrías el acabóse. La tristeza siempre ganaba carnadura al tropezar con la palabra fin.
Justo ahí, en el grupo uno brilló con luz propia “Doña Bárbara”, como no podía ser de otra manera. Recuerdo el cuadro de honor: Rómulo Gallegos con el ladrillo mencionado y Ernesto Sábato y “El túnel”. Cuánta pena me da escribir ahora lo anterior, pero al pan pan y al vino vino. Bastaba que el maestro, látigo académico en mano, ordenara qué leer para que la dinamita hiciera pum. Un explosivo que volaba por los aires todo cuanto en verdad guardaba calidad en las entrañas. Transcurrió una punta de años para degustar al fin lo que el venezolano y el porteño habían parido como obras literarias.
De piezas capaces de emanar la inercia que llegó a arrastrarme como una hoja en un río -grupo dos para decirlo de una vez- vieron la luz títulos como “Juan Salvador Gaviota”, “El hombre que calculaba” y “María”, aquel lagrimón de Jorge Isaacs. Sentarme con esas historias en el sofá de la sala, medio leer a ratos con interés gaseoso y con la pereza metida en los huesos suponía atrapar la información mínima necesaria para escupir más tarde alguna idea potable que me salvara el pellejo en el interrogatorio de la clase. Leer por leer, leer ni fu ni fa, única forma de salir del paso.
Y en el exiguo grupo tres anidaba el relumbrón, la risa agazapada lista para brincarte al cuello, la hipnosis y el descubrimiento de otros mundos posibles. “Humor y amor de Aquiles Nazoa”, hallado por casualidad en la biblioteca del pueblo; “Tío tigre y tío conejo”, robado con descaro -mil perdones por la fea acción- en la librería regentada por un conocido de mi padre; una “Playboy” extraída al mejor estilo Raffles del gabinete del baño en casa de un primo a quien visitábamos en vacaciones y, cosa de lo más extraña, cierta versión cómic de “Don Quijote de la Mancha”.
Del grupo uno la familia me regaló la representación más fiel. Comunión a prueba de naufragios la exponía sin miramientos. Del dos un protagonista consuetudinario llegó a ser el profesor de biología, todo lleno de una inercia que para qué te cuento, es decir, la versión manos y pies, cabeza tronco y extremidades de “María” en letra minúscula y sin ilustraciones. En cuanto al tres, las enamoradas de turno fueron su reflejo especular.
No sé tú, pero todavía quedan en mí rastros de semejante distribución clasificatoria. Quizás porque literatura y humanidad se abrazan como si nada, el hombre que soy mete en el saco de los libros el rostro oscuro o luminoso de algunos con quienes tomo café y hablo del clima o de la bolsa. Sin ir más lejos hoy, al despachar un libro de bellaquerías interrumpido por cuestiones de trabajo, contemplé el rostro aterrador de un conocido de años.